La niña de la Parra
Xiomary Urbáez
Periodista y escritora
La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas
Hans Christian Andersen
El médico de la familia, advierte de los peligros que puede correr una joven con tanta lectura, sobre todo si no existe la figura de un padre para poner orden.
—Esta ausencia de nuestro querido Rafael permite a la pequeña Ana Teresa un amor demasiado intenso por los cuentos y las novelas. Alguien debe colocar límites —dice en clara referencia a la madre que tomada por sorpresa, da un respingo y lanza un largo suspiro.
A Ana Teresa la exhalación de su mamá le suena a resignación. La mira divertida. La señora Isabel se prepara para escuchar la gastada cantaleta del buen hombre, a quien nadie le está pidiendo opinión.
—Hay que tener cuidado con esa literatura frívola y emponzoñada esparcida por el mundo como una plaga. Es una señal segura del declive en las letras y además, es la causa de grandes males para nuestras sociedades.
 El hombre mira a Ana Teresa que se ha mantenido silenciosa, distraída, enredando un mechón de su liso cabello oscuro, entre los dedos. Preocupado agrega: —La mujer, no debe ser muy instruida. Esta niña solo necesita algo de lectura, escritura, aritmética, gramática, geografía e historia.
El hombre mira a Ana Teresa que se ha mantenido silenciosa, distraída, enredando un mechón de su liso cabello oscuro, entre los dedos. Preocupado agrega: —La mujer, no debe ser muy instruida. Esta niña solo necesita algo de lectura, escritura, aritmética, gramática, geografía e historia.
Ana Teresa lo mira sorprendida con sus vivaces ojos verdes muy abiertos, pero no dice nada. Ella es como una paloma de la paz. No le gustan las discusiones. La niña es afable y cordial… en apariencia. Sin embargo, Ana Teresa resiente calladita las órdenes.
Sobre todo, si no tienen sentido. Mientras afuera vibra la ciudad afrancesada, el galeno continúa exponiendo una opinión que nadie ha solicitado.
—Piano, pintura, francés y obligatorio, costura ¡Todas labores propias de su género! —afirma finalizando la absurda perorata con una amplia sonrisa en el mofletudo rostro.
Ana Teresa, a sus diez años, piensa que la cultura no debe ser de acceso exclusivo. Vuelve a mirar demreojo al entremetido. Él es una clara muestra. Sonríe para sí. Está segura de que el gusto del señor se inclina más hacia la L’Opera comique o el cancan. Está a punto de dejar escapar una sonora carcajada. Se contiene a tiempo. No obstante, su boca de arco bien dibujado, con labios del tono de las cerezas, se tuerce ligeramente en una sutil sonrisa. La boca de la niña parece un bombón azucarado.
Recuerda la conversación que tuvo su mamá con una vecina solterona, mientras bordaban afanosas. Los ruches de los largos vestidos arrastrando en el pulidísimo piso del salón del té. Por los vidrios de las blancas puertas, el sol de la tarde filtraba sus benignos rayos, dando a la habitación una claridad acogedora.
A los pies de las mujeres, reposaba la cesta de mimbre, vestida en delicada tela de encajes, conteniendo los hilos en bolas de colores y las agujas de diferentes tamaños.
—Hace poco quise llevar al teatro a mi sobrina. Tú sabes… Alicita… la que tiene veintidós, pero todavía está soltera —dice la señora con un profundo dejo de preocupación frente a esa «condición» de malquerida de su parienta.
Pobre chica había pensado Ana Teresa. Si no lograba encontrar marido, las mujeres de su familia no le perdonarían no haber podido organizar el trousseau, como era la costumbre.
—Me encontré con que las obras más populares son Amants, Le Carnet du diable y Paris fin de sexe —había explicado la vecina a su mamá, bajando considerablemente el tono de su voz para que Ana Teresa no escuchara.
Todas son un ultraje para una muchacha decente. Protagonizadas por actrices y bailarinas ligeras de ropas… —había guardado un breve silencio. Un rictus de amargura había aparecido en la fofa tez de la señora.
—¡No tengo palabras para describirlas!, —había exclamado al fin, sacudiendo la cabeza de lado a lado. A Ana Teresa, a pesar de su corta edad, le gusta el teatro, la ópera y la zarzuela. Además es una aficionada de las retretas que se hacen en las plazas. Adora ver el romance de las parejitas escondidas entre los árboles o, de las que danzan al ritmo de los valses, listas para cambiar la cadencia con las transiciones de la orquesta.
Sobre todo le gusta tener la oportunidad de usar sus vestidos de fiesta, sin cuello, con ruches pierrot y el sombrerito de plumas que lleva en ocasiones especiales; un regalo de su difunto padre que atesora con amor. Tenía solo seis años cuando él la llevó a los almacenes de Compagnie Francaise y ella misma lo escogió. Cuando hay mucho fresco, su mamá le permite usar una mini estola de encaje malinés. Ella se siente grande. Ana Teresa trata de toser, pero del trancado pecho solo sale un sonido perruno.
—La combinación de paz, armonía y aire limpio de la hacienda El Tazón, hará milagros en la salud de la niña, —comenta el médico, diciendo por fin algo con sentido. Esta enfermita necesita un descanso, sin situaciones emotivas discordantes que la alteren, —manifiesta, refiriéndose al resto de sus cinco hermanos.
Ana Teresa piensa en el trapiche. En los brazos sudorosos descargando los montones de caña y en los hijos de los peones con las bocas llenas de papelón en pedazos, disputándoselo a las avispas ambarinas y glotonas. Ana Teresa recuerda la hermosa hacienda entre los dos arroyos.
La ciudad colonial, con sus casas de salientes aleros rojos, no es un ambiente saludable para el pecho de Ana Teresa. Sobre todo, después del paseo por el barrio de El Silencio, que de silencioso no tiene nada. Se habían perdido por esa «pústula citadina», como la llamaba Isabel, situada a pocas cuadras del Capitolio, de la Universidad y de la Plaza principal, corazón y centro de la urbe.
—Ese lugar escandaloso y disoluto… ¿Cómo pudieron llegar hasta allí?, —reclamaba una y otra vez su mamá, a la compungida aya francesa. La crianza rancia de Isabel aparecía cada tanto, en aquellos exagerados comentarios.
Aquella tarde, las corrientes frías que bajan de la gran montaña, habían afectado su salud, no así las tabernas de El Silencio, piensa Ana Teresa, mientras desde el landó camino a El Tazón, se deja seducir por el hermoso paisaje de campos sembrados, la campestre ilustración de las casas de estilo colonial y el sonido del agua, proveniente de los estanques cercanos.
Veintitrés grados centígrados de aire puro, la hacen respirar profundamente. La templada temperatura ha comenzando a obrar el portento. La niña convence a la francesa y al chofer, de mantener la capota baja. El buen hombre voltea regularmente, mientras conduce con mano firme el caballo que empuja el vehículo, desde el asiento elevado al frente del carruaje. Ana Teresa le sonríe beatíficamente.
Al día siguiente, Ana Teresa sale muy temprano, dispuesta a dar una caminata de reconocimiento por el campo. La acompaña Chocolate. El rápido e inteligente pastor alemán trota a su lado. Su pelaje negro, de bordes café, mecido por el viento mañanero. De repente, el perro comienza a dar mordiscos en el aire. Las puntiagudas y bien proporcionadas orejas se erizan a los lados de la cabeza. Ana Teresa también escucha ruidos extraños.
Un hombrecito bien proporcionado, pero no más alto de treinta centímetros, ríe a carcajadas entre las hojas acorazonadas de una parra silvestre. El pequeñín se distrae usando como columpio las ramas trepadoras, enrolladas alrededor del tronco de un frondoso árbol. Al balancearse hacia atrás, se hace invisible. Al hacerlo hacia adelante, es visible.
Ana Teresa y Chocolate permanecen mudos, petrificados por la impresión. Mariposas de todos colores aletean primorosas alrededor del duendecillo y de los racimitos como de uva, que nunca llegaron a desarrollarse.
Con el movimiento, sale un polvillo dorado que impregna de chispas el aire. Su camisa, pantalón y zapatos puntiagudos, tienen cada uno, los matices alegres de las flores. En la cabeza un enorme sombrero terminado en puntas, da el toque final al estrafalario atuendo. El duende, sin mirarlos todavía, saca de uno de los bolsillos una flauta.
Algo le dice a Ana Teresa que él sabe que ellos están allí. Pasan algunos minutos. Al fin, el duende sonríe al verlos. Comienza a tocar la flauta. Del instrumento, sale una música muy hermosa que suena dulce en los
oídos. Parece tener buen talante, considera la niña, sin sentir miedo. Pero es extraño, muy extraño, piensa preocupada. Me conviene tratarlo bien.
—Señor, —empieza a balbucear modestamente, sin tener la certeza de que está usando el tono adecuado. El duende sigue tocando la flauta.
—¿Me puedes decir quién eres?, —se atreve finalmente a preguntar Ana Teresa.
—Depende de quién quiere saberlo, —contesta el hombrecillo, parando de tocar, mirándolos fijamente. Sin sentirse intimidada, Ana Teresa vuelve a la carga. No hay titubeo.
—Ana Teresa. Me llamo Ana Teresa Parra —dice—, y por cierto… ¿Qué haces tú guindado en esa parra?
—Demasiado curiosa, —murmura el duende, rascándose la barbilla y meneando la cabeza como si la desaprobara—. Parra, así que te apellidas Parra, —balbuce rápidamente, más para él mismo que para sus interlocutores.
Extraña coincidencia ¿No crees? —la mira fijamente—, aunque las coincidencias no existen —afirma apuntándola con el índice.Hace una pausa y después añade:
—Cierra los ojos y piensa en algo que desees. Ana Teresa hace lo que se le ordena. Presurosa aprieta los ojos.
—Si fluyeras con el tiempo como lo hago yo, —dice el duende—, no hablarías de adelantarlo… El tiempo no se adelanta.
Ana Teresa permanece muda de asombro. El hombrecillo le está leyendo el pensamiento. —Tampoco pensarías en dejar de ser niña. Las diferencias entre varones y hembras son físicas nada más. El intelecto no tiene género. Un pesado silencio impregna el ambiente. Chocolate ha dejado de ladrar.
—Yo quiero ser adulta —dice la niña dubitativa—. No es lo que quiero decir…
—protesta Ana Teresa—. En realidad, me hubiera gustado ser hombre —confiesa finalmente Ana Teresa, suspirando.
O por lo menos, tener las oportunidades que tienen los varones, —agrega al fin, en un tono tan afligido, que achispa la mirada del gnomo y lo obliga a soltar una alegre carcajada.
Repentinamente, un viento levanta un remolino alrededor de Ana Teresa y del pastor alemán. Hojas, flores, mariposas y chispas doradas, dan vueltas. El mundo parece detenerse, quedar suspendido. Inquietos, menudos, llenos de escarcha, el perro y la niña levitan. Debajo, la tersa alfombra de la grama fresca, luce como pátina esmeralda.
—¡Qué impresión tan rara! —exclama Ana Teresa—, me siento liviana. Y así era, en efecto. Ahora pesa muy poquito. Su carita se ilumina de gusto al ver que se eleva por entre las hojas de la mágica parra, seguida muy de cerca por Chocolate.
Desde allí, observa el verde suave de los amplios cañaverales. Por aquí y por allá, entre la hierba, aparecen doradas manchas luminosas. Los pájaros distraídos, entre el ramaje de la caña, trinan contentos, regodeados en tanta dulzura.
Ella no sabe cómo, pero la vista de Ana Teresa va más allá. Atraviesa el océano. La niña ve ciudades enteras. Algunas cubiertas de nieve, escarchadas bajo mantos blancos y plateados. En pleno corazón de Roma, tropieza con el coliseo y el foro. Más allá, se recrea entre las cumbres del arte andalusí, con la ciudad palatina de La Alhambra. Se le cansan los ojos recorriendo la muralla china. Pestañea mil veces frente al más portentoso y emblemático de los monumentos: La Gran Pirámide de Guiza. Da un respingo.
«¡Es una de las siete maravillas del mundo antiguo!» En la orilla del río Sena, echa un vistazo a la torre Eiffel, la estructura más alta de París. Al sur de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson, cerca de la isla de Ellis, distingue a La Libertad iluminando el mundo.
Casi sin darse cuenta, Ana Teresa comienza a bajar. En pocos segundos, está nuevamente bajo las ramas de la parra. La muchachita atónita, pestañea mil veces, se estruja los ojos, se rasca la cabeza.

—¿Qué harás con lo que has visto? —pregunta el gnomo. Ana Teresa permanece silenciosa sin saber qué responder. Lo mira con curiosidad. El duende sonríe.
—Puedo… Puedo… Puedo… —balbucea la niña. Hay un momento de silencio mientras Ana Teresa reflexiona.
—Puedo escribir un cuento —grita finalmente la niña alegre. El hombrecillo deja escapar un profundo suspiro y asiente.
—¡Eso es! ¡Eso! Las letras te liberan. Escribe y cambia el mundo ¡Ya lo creo! —Una amplia sonrisa ilumina su rostro. El duende encoge los hombros complacido. De pronto mira alrededor y lanza una exclamación: —¡Caramba! Debo irme. Me voy volando. No me olvides niña de la parra.
—No lo haré —responde Ana Teresa, agitando su manita en señal de despedida. La muchachita mira a Chocolate y sonríe. En un santiamén, el gnomo se esfuma como si nada.
—Niña de la parra… niña de la parra, —repite pensativa—. ¿Crees tú que…? Teresa de La Parra —balbucea…
—¿Qué te parece ese nombre para una escritora? —pregunta al animal. El perro la mira con ojos soñadores, mueve la cola, ladea la cabeza y ladra varias veces, en señal de asentimiento.
FIN



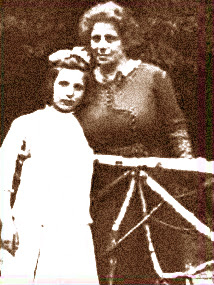


Extraordinaria narración de mi escritora querida Xiomary, maestra contemporánea del relato breve. Premios merecidos.